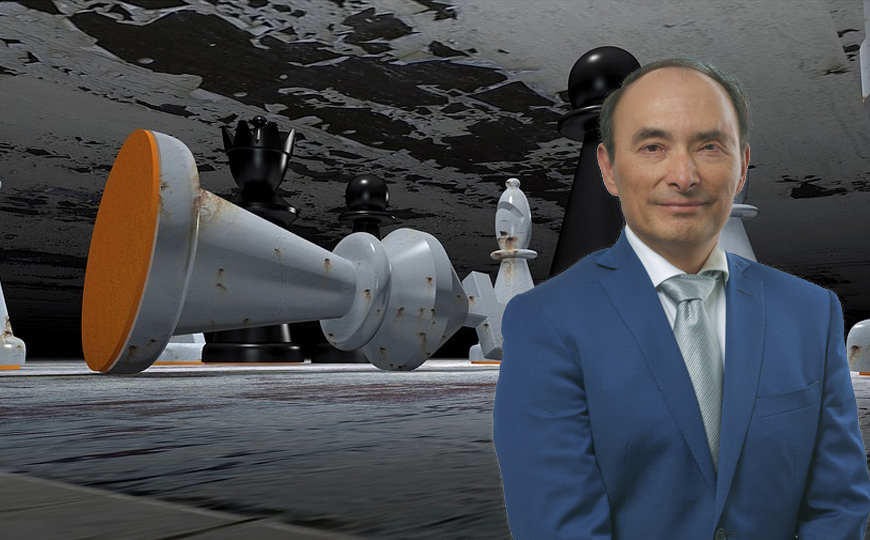En nuestra colaboración de la semana pasada iniciamos una serie de reflexiones en torno a qué tan cierta es la aseveración de que estamos viviendo, a nivel mundial, un proceso de erosión de los regímenes democráticos. Ahora continuaremos analizando algunos argumentos que parecen mostrar que dicha afirmación no refleja necesariamente una realidad tan preocupante como pareciera.
Una pregunta fundamental en este contexto es acerca del número de Estados democráticos en el mundo: ¿Ha aumentado o está disminuyendo? Es cierto, por un lado, que países como Venezuela, Hungría o Turquía ya no se pueden catalogar fácilmente como democráticos, pero hay países que han logrado afianzar la calidad de su democracia, como Colombia, Túnez o Sri-Lanka. O sea, que unos se pierden y otros se ganan. En principio, las democracias más consolidadas se mantienen estables, a pesar de problemas políticos serios como los que enfrentan la Unión Europea o los Estados Unidos de América, aunque es cierto que el deterioro de las normas democráticas de convivencia es más marcado en este último país. Además, hay países cuya democracia no se ha deteriorado, pues nunca han sido en realidad democracias plenas, como el caso de Rusia, un pueblo con una historia milenaria que ha conocido de todo, menos la libertad.
De todas maneras, aunque numéricamente parece que seguimos empatados, no podemos perder de vista que vivimos momentos dramáticos en la historia de la democracia. En muchos casos, parece que la última barrera de defensa de los valores de la democracia y de la vigencia del Estado de derecho es el poder judicial, como lo acabamos de ver en Inglaterra. Lo verdaderamente peligroso sería convencernos a nosotros mismos que la democracia está en peligro de muerte, pues sería como caer en la depresión y daríamos argumentos a quienes no están comprometidos con este tipo de régimen. Los populistas se nutren de la narrativa acerca de las debilidades de la democracia representativa, por lo que no se les puede combatir doliéndose de que la democracia esté perdiéndose.
Parece que un buen remedio sería el que las fuerzas democráticas se atrevan a colaborar juntas en defensa de los valores que la democracia representa y requiere, además de que deben pregonar con el ejemplo que en verdad están comprometidas con dichos ideales. Así mismo, hay que analizar cuáles banderas y exigencias de los populistas son justas y deberían ser tomadas también por las fuerzas democráticas, como el llamado a combatir la corrupción, a lograr un desarrollo económico más justo y equitativo, a acabar con la falta de transparencia y a eliminar la dificultad de acceder a mecanismos más democráticos y abiertos de participación ciudadana. Nadie en sus cinco sentidos democráticos podría estar en contra de estas demandas.
Ciertamente, hay elementos del discurso populista que son difíciles de combatir porque su simpleza es bien recibida por gran parte del electorado, como por ejemplo la omnipresente afirmación de que los populistas representan al pueblo, como si este fuera monolítico y único, además de siempre sabio y bueno. Tampoco podemos cerrar los ojos ante el hecho de que muchos de estos dirigentes políticos autoritarios llegan al poder valiéndose de los caminos que la misma democracia ha preparado. Las amenazas al Estado de derecho de tipo occidental no solamente vienen desde adentro debido al auge del pensamiento autoritario populista de diferentes colores, sino también desde el escenario internacional, en donde el poderío chino sigue creciendo y ya es la principal competencia frente al mundo occidental. El modelo chino es atractivo para muchos porque no tiene que lidiar con contrapesos internos, es autocrático y promete desarrollo económico, lo cual es para muchos pueblos sumidos en la pobreza más llamativo que la democracia y sus libertades.
Un aspecto importante de la lucha contra el discurso y las prácticas del populismo autocrático es tener claro que una sociedad es más fuerte para afrontar esta tarea si es diversa y plural. Si la sociedad se caracteriza por tener una enorme cantidad de ciudadanos pobres y una débil clase media, esa capacidad de lucha disminuye. Por lo tanto, es esencial buscar la diversidad y la coherencia de la sociedad. Los actores verdaderamente democráticos deben también alzarse en contra del uso indiscriminado del término “democracia” o de “democrático”. La Rusia de Putin se define como “democrática”; la Hungría de Viktor Orbán también, así como el régimen unipartidista de China. Hay que decirlo con claridad: mientras la persona es el centro de preocupación de la democracia liberal, en las “democracias” populistas el centro de atención es el pueblo, una afirmación difusa, como si el pueblo fuera un todo homogéneo en su etnicidad, origen, pensamiento, ideas políticas y perspectivas de futuro.
La elección de dirigentes populistas sin convicciones democráticas no es un fenómeno nuevo: ya en el siglo XVI, el escritor francés Étienne de la Boétie acuñó el término “servitude volontaire”: la servidumbre voluntaria, pues él estaba convencido de que el colapso del orden republicano en la antigua Roma se debió menos a la existencia de hombres ávidos de poder como sobre todo a que amplios sectores de la población romana se alejaron de la política. Así, voluntariamente, se convirtieron en súbditos, cuando antes habían sido ciudadanos. Dejaron los asuntos difíciles y ásperos de la política en manos de personas sin escrúpulos, como Julio César, como Sulla o como Pompeyo, y buscaron refugio en la esfera privada. No tardó mucho la política en llamar a su puerta.
| Dr. Herminio S. de la Barquera A. Decano de Ciencias Sociales UPAEP |